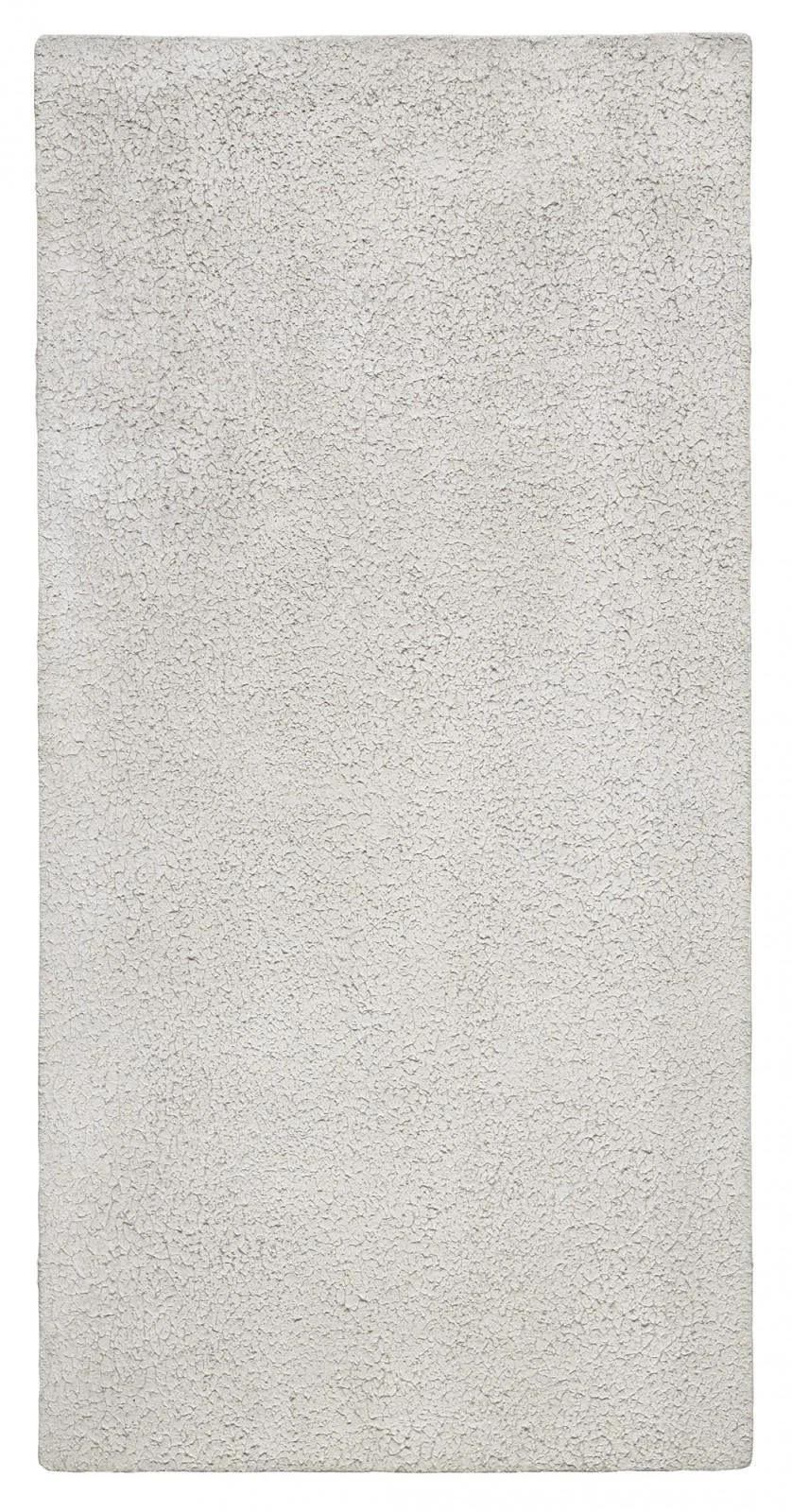Cine de IA: simulacros de una nueva hiperrealidad
un texto de Yasser Medina
Untitled White Monochrome, Yves Klein (1958) © The Estate of Yves Klein c/o ADAGP, Paris
El caso de Tilly Norwood, una actriz de inteligencia artificial programada por la división Xicoia de la productora Particle6, emerge como un espectro que transformaría la ontología del cine y el concepto de actuación. Esto invita a repensar lo humano como significante de la imagen porque, en efecto, es una herramienta tecnológica que sería capaz de competir con actores. Se trata de un sujeto-imagen, que introduce el concepto de "actriz generada por IA". Sin un cuerpo que envejezca, Tilly proyecta emociones y diálogos a partir de un archivo digital de performances, almacenado en un flujo de datos que se activa con un prompt, cuya autonomía, por ahora, depende de supervisión humana. Su existencia inmaterial carece del destello imprevisible que hace que un gesto o una mirada resuenen como un eco de la vida, revelando la inmanencia de lo digital en la imagen. Por lo tanto, proclama un cine que consume su esencia ontológica al desprenderse de lo real para convertirse en simulacros de una nueva hiperrealidad, un fenómeno que abre interrogantes éticas y estéticas sobre el arte cinematográfico.
Bazin veía el cine como un testimonio ontológico; es decir, un arte que captura la ambigüedad de la realidad objetiva a través de la huella luminosa de la película, preservando la duración de la existencia en su flujo espontáneo cuando "embalsama el tiempo". La objetividad del cine proviene, por añadidura, de figuras humanas que ocupan un lugar en el espacio de lo real. El montaje ordena estas imágenes en lo irreal para liberarlas del tiempo. La irrealidad de la imagen, de este modo, es un ataúd de fantasmas, en el que los actores o actrices, que una vez fueron reales, permanecen inmortalizados en un espacio atemporal. Tilly desgarra este vínculo porque su "presencia", por definición, nace de un torrente de códigos que desafía la narratología y está “embalsamada” fuera del tiempo, en un espacio digital. Con ella el cine pierde su anclaje en lo concreto porque su ubicuidad no "existe" en la realidad material, como el "cuerpo sin órganos" de Deleuze y Guattari, que deviene en una imagen rizomática sin estructura rígida, abierta a expandirse en múltiples direcciones, ubicada en una singularidad donde el pasado desaparece de su orden jerárquico.
A diferencia de Tilly, el actor humano transforma sus emociones para interpretar un personaje, aportando sus experiencias vividas para otorgarle una forma determinada en lo ficticio. En el acto de actuar, no es el personaje, pero tampoco deja de ser él mismo por completo. Por lo tanto, está en un estado de doble negación. Niega su propia identidad real (el yo) y niega la existencia del personaje (el yo ficcional). Las imágenes dentro del encuadre recrean al personaje, separándolo del actor que lo interpretó, simulando un ser inexistente encerrado en lo ficcional. Jean Epstein definió esto como "fotogenia", entendida como la capacidad del cine para revelar lo humano en gestos espontáneos, dotándolos de valor poético en una "nueva vida". En Close Up (A. Kiarostami, 1990), un actor elimina la tangente entre documental y ficción al abandonar su papel de impostor sin darse cuenta. Tilly, más bien, simula actuaciones sin lo espontáneo, sometiendo la fotogenia a una impostura digital. Lleva la idea de la actuación a un terreno sintético: sus expresiones, generadas por redes de IA con precisión técnica, produce una hiperfotogenia que intimida por su función de cambiar de apariencia y adoptar cualquier rol mediante código. En pocas palabras, sin procedencia humana reduce la fotogenia a imágenes digitales que, dada su ubicuidad algorítmica, están inhabilitadas para convertir el cine en una experiencia viva.
Este problema de la IA ya se plantea en una película profética como The Congress (A. Folman, 2013), donde Robin Wright vende una imagen escaneada de sí misma para crear una versión virtual que actúa eternamente en lo digital, desdibujando los límites entre actriz y simulacro en una identidad fluida que, como metáfora de lo animado, cuestiona la ontología baziniana de la imagen como huella de lo real. The Congress plantea, además, cómo el cine de animación ofrece otras posibilidades para cruzar umbrales lejos de la realidad (con avatares animados como réplicas de identidades reales). Sin embargo, la estética del cine animado todavía requiere de intervención humana. Tilly lleva esta desrealización más allá porque borra fronteras entre lo humano y lo artificial al carecer de corporeidad, fragmentada en el ciberespacio como un eco baudrillardiano de simulacros sin referente. A diferencia de la autenticidad de Wright, que infunde vida a su doppelgänger digital y animado, Tilly no conmueve porque aún es un experimento beta con muchas imperfecciones de CGI en su diseño de animación, un constructo que simula emociones sin la carga poética de la memoria o la consciencia, cuya intención estética es explícita y cosmética, dejando al cine al borde de una hiperrealidad fría donde la actuación se convierte en mera replicación técnica sin el elemento heredado de lo vivo.
La IA define un cine posthumano que, a diferencia del cine animado, se autogenera mediante modelos de lenguaje. En este cine hipotético, Tilly actuaría en películas digitales, integrándose en filmes de acción real con actores vivos, o actuando conjuntamente con figuras fallecidas. Aunque es demasiado temprano para pensarlo, la relación dialéctica procedente de esta hibridación actoral podría dividir la industria entre cine tradicional (realizado por humanos) y sintético (generado por IA). El cortometraje IA Commissioner (Particle6, 2025), donde Tilly aparece como personaje secundario junto a otros personajes de IA, muestra los síntomas que se avecinan y activaron las alarmas de SAG-AFTRA. El uso de datos de actores sin consentimiento y preocupaciones por reducir costos al eliminar actores reales plantea dilemas éticos. La ley aprobada en California para regular la IA, por ejemplo, establece restricciones en datos para prevenir los abusos que pueden surgir de esta tecnología si es manipulada para fines equivocados violentando los marcos legales de los derechos de autor, como ya se observa en la cultura líquida de la Internet.
Estas regulaciones me inducen a pensar que Tilly Norwood no es una amenaza ni mucho menos reemplazará el trabajo de los actores o actrices, pero sugiere la idea de que la "muerte del cine" no está escrita mientras los consumidores impulsen la dinámica de oferta y demanda del mercado cinematográfico. Al estar en etapa experimental ella todavía no ha protagonizado ninguna película. El alarmismo sobre la innovación tecnológica del cine de IA suele ignorar los nuevos conocimientos que, en cierta medida, evoca tensiones éticas cercanas a la hauntología de Derrida, pero con espectros digitales que ahora resucitan lo ausente. Estas tensiones éticas atraviesan el uso no autorizado de datos de actores para "resucitarlos" o "recrearlos" como deepfakes. La ley entra como modelo preventivo para evitar la replicación de actores sin consentimiento. Sin una gestión ética, estas prácticas podrían erosionar la confianza en la industria porque siempre habrá alguien con la intención de deshumanizar la actuación al priorizar la eficiencia económica sobre la creatividad de los artistas. Por esta razón, la hipótesis de un cine dominado por IA no se puede descartar, pero su impacto depende de cómo se equilibren innovación y responsabilidad. El despertar de la IA plantea riesgos éticos que son difíciles de predecir desde el presente. El cine dialoga más con el pasado que con el futuro, y las películas nos recuerdan que, en última instancia, los verdaderos espectros persisten en la memoria del espectador.